
Incertidumbres que aún deja la ley de sometimiento
Entre los cuestionamientos hay riesgos de aplicabilidad, fallas constitucionales y limitado impacto. La Comisión Primera adelantó audiencias para escuchar a los diferentes sectores.
Por: Argemiro Piñeros Moreno
El proyecto de ley 002 de 2025, pieza central de la política de ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro, generó intensas controversias durante tres audiencias públicas organizadas por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes previas a su primer debate.
La iniciativa, que busca establecer un marco jurídico para el sometimiento de estructuras criminales, ha recibido múltiples advertencias de expertos y organizaciones, mientras el Gobierno defiende la necesidad de aplicabilidad para destrabar al menos cinco procesos de negociación.
La nueva ley pretende establecer un marco jurídico solido para el sometimiento de esas organizaciones con el gran desafío que le impuso la Corte Constitucional que, aunque avaló la Paz Total, puso un límite clave: el Gobierno no puede definir en solitario las condiciones de ese proceso. Esa responsabilidad corresponde al Congreso, que debe establecer las reglas con base en un debate democrático.
Por eso, el proyecto fue radicado el pasado 20 de julio a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Entre sus principales argumentos está que no todos serán tratados igual: al ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de Paz, mientras que, a las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar los ataques a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración. Pero también busca corregir uno de los grandes problemas que tiene hoy el sistema de justicia: la cantidad de leyes desarticuladas que hacen difícil enfrentar a los grupos ilegales.
Es en ese contexto, donde las voces a favor del Gobierno han aclarado que no se está proponiendo ninguna impunidad. Entre esas voces se encuentra el viceministro de Justicia, Yefferson Dueñas, quien ha explicado que el proyecto propone rebajas de pena de entre un 40 y un 60 % para quienes aporten a la verdad y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras que comandan, lo que no significa impunidad. “En el proyecto de Ley se recogen los estándares definidos por la Corte Constitucional a partir de las sentencias que examinaron la Ley de Justicia y Paz y el marco jurídico para la Paz. En esa medida, esas penas privativas de la libertad y de orden restaurativa en concepto del Gobierno mantienen el equilibrio sin generar impunidad”, indicó.
A su turno, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, explicó que el proceso actual está enmarcado en «la superación de la violencia», distinguiéndolo del proceso de 2016.
Aclaró que las condiciones están sobre la mesa: “El desescalamiento de las violencias no es un tema de negociación. Estoy hablando de reclutamiento forzado. De hecho, es un elemento que es una exigencia de la sociedad y del Gobierno y eso no se negocia. Igualmente, el tema de la extorsión y secuestro, los delitos contra la naturaleza, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el cambio de las economías ilegales”.
Sin embargo, la aparente buena voluntad del Gobierno aún deja serias dudas. Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga plantea que el Gobierno «solo cuenta con un año, en lo que le queda de su mandato, lo que impide un trámite legislativo serio, técnico, estructurado y participativo como corresponde a una iniciativa de esta naturaleza». Además, advirtió sobre problemas constitucionales porque debe tramitarse mediante una Ley Estatutaria. “El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la justicia de manera efectiva, no se puede renunciar a estas responsabilidades sin considerar las afectaciones que causa en la población una política de apaciguamiento, complacencia o impunidad”, resalta.
Por su parte, Andrés Preciado, director de Seguridad y Conflicto de la FIP, reconoció el esfuerzo del Ejecutivo por reglamentar la ley de ‘Paz Total’, pero expuso tres alertas fundamentales sobre el proyecto que cursa en el legislativo.
La primera se centra en los potenciales beneficiarios. La FIP explicó que la división que hace la ley entre actores armados «políticos y no políticos» es insuficiente, pues el universo criminal actual está altamente atomizado y sobrepasa esa categorización.
La segunda se refiere al contenido del proyecto de ley. La FIP señaló que la iniciativa mezcla marcos de justicia transicional con justicia ordinaria, lo que podría generar vicios de procedimiento. Y la tercera, es sobre la aplicabilidad y viabilidad de la norma. La FIP considera que, de aprobarse, el proyecto tendría un universo de aplicación «bastante limitado» y su impacto en la seguridad sería muy focalizado en contraste con los beneficios que otorga.
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de su presidente Jorge Enrique Vallejo, se sumó a las dudas planteadas por Preciado sobre la implementación práctica de la ley. Con más de 30 años como juez y fiscal, habló de la necesidad de crear jueces especializados porque con su carga actual de trabajo no podrían llevar a cabo de manera real esas sentencias. Explicó que los 115 jueces del circuito especializado «habían tenido ingresos de 10,809 procesos» hasta julio de este año, con una estimación de 21,641 para el año completo. «Si tomamos alguno de estos jueces para darles este enfoque específico, tendremos que redistribuir la carga adicional en los demás, generándose una sobrecarga».
Uno de los aspectos que generó mayor consenso crítico fue la inclusión de personas procesadas por conductas en el marco de la protesta social dentro del mismo marco legal que regula el sometimiento de grupos armados.
Yessica Hoyos presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo fue enfática: «Nos parece fundamental que se haga una clara diferenciación de estas dos problemáticas. De lo contrario, sería muy problemático que equiparemos ambos contextos dentro de un mismo marco legal, ya que esta aproximación podría legitimar y reforzar la criminalización de la protesta social».
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, representada por Scott Campbell, coincidió en el tema. Considera que incluir a estas personas dentro de una iniciativa de ley enfocada en el sometimiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, puede tener un enfoque estigmatizante negativo, al vincular el ejercicio del derecho humano a la protesta con quienes han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Las audiencias públicas evidenciaron que el proyecto de ley 002 de 2025 enfrenta serios obstáculos constitucionales y de aplicabilidad práctica, desde la problemática de equiparar los manifestantes con grupos armados, hasta la sobrecarga del sistema judicial especializado.
Con apenas un año restante de mandato y cinco procesos de negociación pendientes, el Gobierno debe conciliar la urgencia política con la construcción de un marco jurídico técnicamente sólido. ¡El debate apenas empieza!


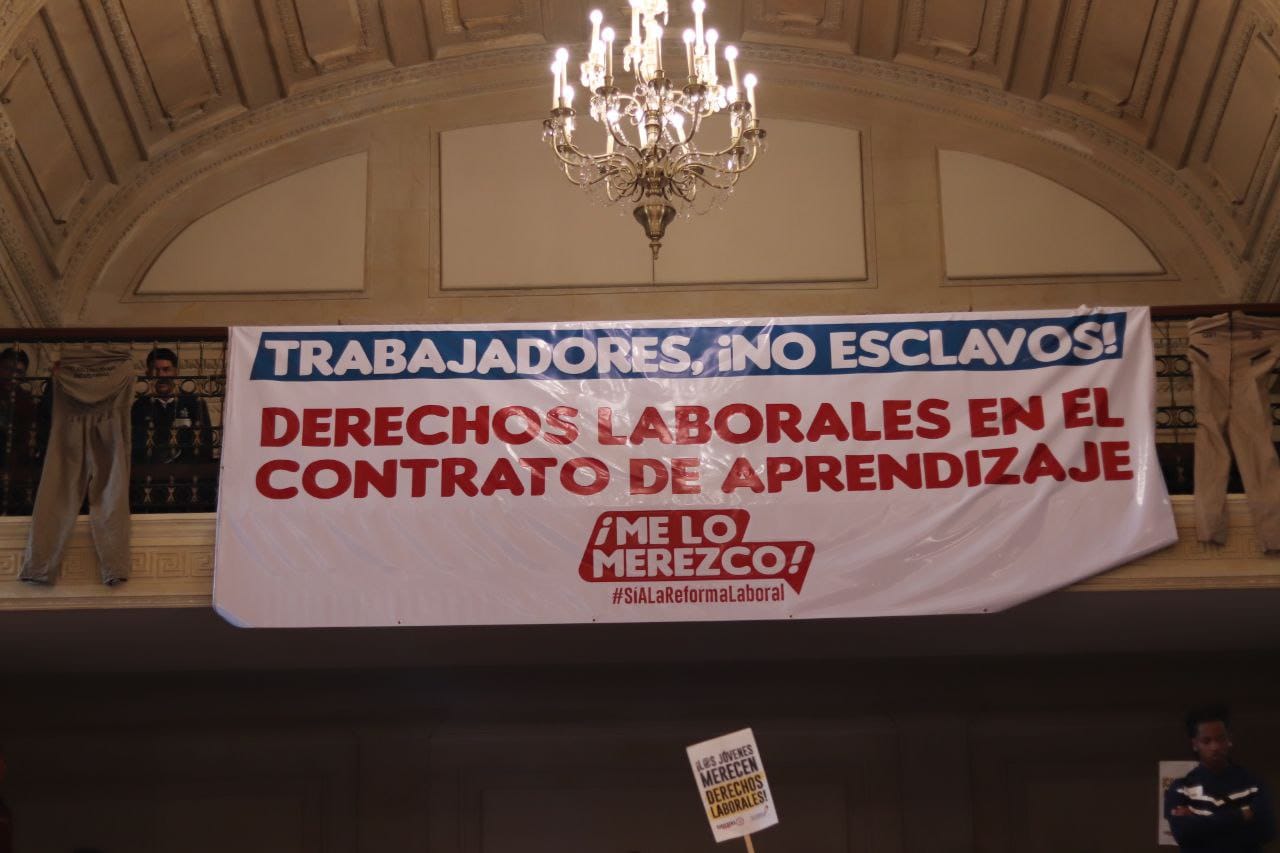


Deja una respuesta